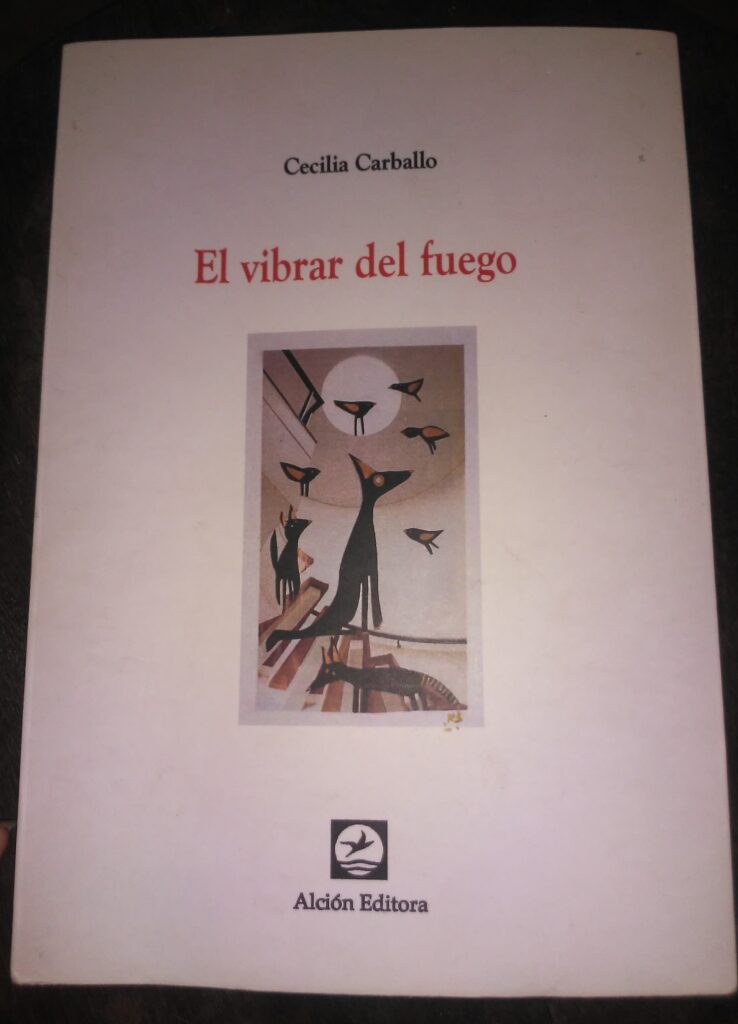
Por Romina Dziovenas
¡un tallo de fuego!, ¿ sabremos alguna vez todo lo que perfuma?
Edmond Jabés
Anoche me fui a dormir tarde, luego de releer algunos de los poemas de El vibrar del fuego para terminar de dar forma a la presente reseña. Cuando me despierto esta mañana me acuerdo de un sueño hermoso que tuve durante gran parte de la noche. El sueño era más o menos así: estoy ensayando una coreografía de baile clásico y practico una y otra vez un movimiento de giro sobre el eje de mi propio cuerpo, siento una gran satisfacción física al moverme sin parar en un mismo sitio, siento que vuelo en el lugar, soy por un instante una especie de trompo musical, la fuerza de un cuerpo que se despega constantemente de sí mismo. En el sueño sucedían también algunas otras cosas, otros estados y pensamientos que prefiero mantener en reserva en esta ocasión.
Yo, que nunca he experimentado las destrezas del baile clásico como tampoco, debo confesar, la de ningún otro tipo de danza pienso otra vez en los poemas de El vibrar del fuego y decido esta mañana de verano continuar escribiendo la presente reseña intuyendo que su lectura atravesó las carreras de mi descanso nocturno.
El libro comienza con la imagen de un rostro en llamas que nos anuncia que algo alrededor comienza a prenderse fuego: “nuestras conversaciones/ casi siempre son con gritos/ cuando tu rostro/ está en llamas/ y nos decimos palabras que/ quiebran nuestros sentimientos”. Rostros que sacan chispas son la llamita para que esta voz comience a construir un refugio ante un peligro inminente ¿pero de qué peligro se trata? No se trata del que proviene de la naturaleza ni de su “animalidad” sino que por el contrario advertimos desde un inicio que la animalidad se revela en este libro humanizándonos como se puede leer en este poema: “prefiero observarte/cuando amparas/perros callejeros/niños con familias desmembradas”.
El fuego es en el mundo humano símbolo y elemento fundante de la cultura. Su descubrimiento con la consiguiente posibilidad de cocinar la carne de los animales que los primates cazaban en grupo gracias a la novedad de la cooperación fue el inicio de lo que los antropólogos llaman “comensalidad”. Desde la antigüedad los rituales le dieron al fuego un sentido sagrado, símbolo de fecundación, luz, purificación, pero no sólo, también fue y sigue siendo símbolo de destrucción, sofocación. Ambas acepciones creo conviven en los poemas de El vibrar del fuego de Cecilia Carballo.
Comprendo que es mejor/mirarte de lejos/para poder ver/en tu interior/el vibrar/del fuego
Ese fuego que vibra establece, por momentos, una medida que delimita una zona. Mirar de lejos es, a veces, la forma más justa de mirar. A cierta distancia el fuego es calor que abriga, de cerca es peligro, destrucción de lo vivo. En este sentido, el fuego nos sitúa “alrededor de”, como los primates y esas primerísimas fogatas alrededor del animal muerto, alejándonos así de la “cosa misma”, despegándonos de este modo de lo inmediato que incinera. Los poemas de este libro se construyen sobre esa estética de la mediación, están en el intervalo entre lo que colma la mirada tierna, sorprendida y dolida y las palabras que encuentra para decir “ternura”, “sorpresa” y “dolor” porque no todo es felicidad en la naturaleza; las vacas y los árboles lloran, el padre y su cuerpo son el lugar que la naturaleza ha encontrado para soltar a esa bestia indomesticable que se llama vejez. La voz poética de la que se trata es una voz sensible, tejida con los hilos de un sufrimiento por momentos innombrable, el corte del árbol se vuelve herida del propio ser, porque se trata de una voz que, aunque no se auto confiese se reconoce parte de esa naturaleza que nombra. Por momentos quien escribe es un animal herido que salta a través del aro de fuego al escuchar la orden de un oscuro domador (¿el mundo?). Un aro de fuego que los poemas convierten en ventana, modo de atravesar el umbral dela realidad hacia el de la creación. El efecto en el lector es por momentos la de una especie de hipnosis o ensoñación que demanda “seguir leyendo” parecido aun “seguir mirando” porque una fuerte creencia indica que hay un sitio puro al cual podríamos llegar, lugar donde todo renace y ese es el lugar de la naturaleza. Si esta última es refugio, lo humano es amenaza. Los ojos de la poeta revolotean y encendidos, resisten como el vuelo de la abeja de la que habla Francis Ponge, aquella que aún partida en dos continúa viviendo, agitando sus alas. Esa misma que “tarda dos días en comprender que está muerta”, al respecto el poeta dice en Antología crítica; “[…] parece vivir en un estado de crisis continua que la vuelve peligrosa. Una suerte de frenesí o arrebatamiento-que la vuelve brillante, zumbante, tan musical como una cuerda tensa a más no dar, y en ese momento quemante o punzante, lo cual hace peligroso su contacto […]”. Y agrega “ […]su razón de ser no es solamente la de desplazarse o transportarse sino la actividad íntima que ellas poseen”. En el imaginario de este libro de Cecilia hay un vibrar compasivo que le devuelve al paisaje desolador su más irrestricta calidez. La naturaleza no es algo inerte sino un lugar plagado de intenciones; los grillos y el cordero miran, los animales tienen la facultad de saber, (¿de elegir?) hacia donde quieren dirigirse porque forman parte del secreto universal, esa parte del mundo donde se esconde la verdadera gracia y beatitud.
A mitad del libro naturaleza se equipara a infancia, me refiero específicamente a este poema: cuando era chica/ tenía un rosal/ ocupaba medio jardín/ entre el muérdago/ y el sauce llorón/ tenía las flores blancas/ con los pétalos firmes […] no dejaba tocarse […] con esa astucia pretendía ser impecable/ por siempre/ que nadie le robe/ su belleza” lo que nos recuerda a Pizarnik cuando escribe “mi infancia y su perfume/a pájaro acariciado”.
Sin embargo, encontramos en uno de los poemas un punto de inflexión en el que quisiera detenerme, me refiero a ese yo que, de pronto, se reconoce formando parte del banquete humano:
La cara de la oveja/ aparece y desaparece/ la veo brincar/ con su cuerpo de algodón/ sobre un paisaje de ensueño/ no puedo seguir comiendo/ tengo miedo/ de devorar/ la ternura del animal
Nos hallamos ante un momento de máxima confesión, este yo poético en tanto humano se confiesa parte de la maquinaria de destrucción también puede devorar. Y podríamos ir más lejos y agregar: es de esa devoración de la ternura, de la internalización de ese gesto sutil e inocente que los poemas extraen su fuerza. Se trata de la fuerza de las palabras en las que ese gesto queda atrapado para siempre.
El vibrar del fuego reúne, con la maravilla de la poesía que encuentra modos justos y precisos de decir, pequeñas capturas de lo vivo para dar luz a estos poemas que son llamaradas, extracciones luminosas de una naturaleza que permanece como toda vida, constantemente bajo algún tipo de amenaza.
Antes de finalizar quisiera mencionar a Gastón Bachelard cuando en La llama de una vela dice que la llama implica una agudización del gusto de mirar, un más allá de lo ya visto. Allí nos dice que la llama queda relacionada con la ensoñación. Vuelvo a mi sueño de esta mañana solo para agregar que quizás mi escritura onírica (la que me convierte asombrosamente en una bailarina clásica) le esté contestando a la de Carballo cuando me susurra a través de sus poemas: “escribir es un modo de la vibración del cuerpo, un intento sutil por despegarlo de la tierra, una danza para la que no se necesita moverse del lugar”.